«La política debe ser espacio de encuentro, la economía pensarse como herramienta de bienestar compartido, y los ciudadanos, buscar construir puentes en lugar de muros. La democracia no es campo de batalla.»
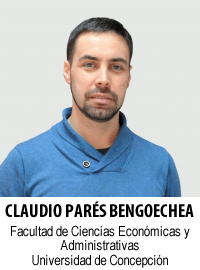
Cuando niño, la forma civilizada de resolver qué jugar o qué ver en la tele era recurrir a una fórmula sencilla: «mayoría manda». Y crecimos practicando esa definición que, aunque efectiva, es insuficiente. La democracia no se agota en contar votos ni en sumar voluntades; su esencia está en el proceso, no en el resultado. Es lo que antecede a la decisión, la conversación que permite que las diferencias se expresen y se reconozcan.
John Stuart Mill hablaba del «gobierno por discusión» para subrayar que lo que legitima a la democracia no es solo el resultado, sino el camino que conduce a él. La deliberación, el intercambio de razones, la posibilidad de escuchar al otro, son los elementos que convierten a la democracia en algo más que un mecanismo de decisión. Escuchar es un acto político tan importante como votar.
Escuchar no significa coincidir ni renunciar a las propias convicciones. Significa reconocer al otro como interlocutor válido, como parte de la comunidad. En una sociedad plural, las diferencias no son anomalías que deban eliminarse, sino expresiones legítimas de la diversidad. La democracia se sostiene en la capacidad de convivir con esas diferencias e integrarlas en un proceso común.
La economía no puede desentenderse de esta realidad: la toma de decisiones – individual o colectiva – es un problema económico. Cada política pública implica asignar recursos escasos, definir prioridades y establecer renuncias. La Ley de Presupuestos que hoy se discute en el Senado es un ejemplo claro. Allí no solo se debate cuánto gastar, sino cómo y en qué. Este año el proceso parece más enfocado en contar votos que en tomar la mejor decisión para todos. Y aunque no es exclusivo de nuestro país, resulta llamativo que nos parezca natural que, en lugar de acercarse, las posturas se alejen más cada año.
Los políticos saben que la democracia no es simplemente que una mayoría imponga su visión, sino que requiere que las decisiones económicas sean discutidas y escuchadas. Sin embargo, prefieren la estridencia y nosotros los premiamos cuando la despliegan. Porque, aunque está bien defender o atacar «al partido», pero no basta: se trata de poner las cifras en perspectiva y entender que detrás de cada número hay personas y comunidades que dependen de esos recursos. La deliberación presupuestaria es, en esencia, un ejercicio de democracia como conversación.
Sin deliberación, la política se convierte en un monólogo, y la ciudadanía se distancia, como lo ha hecho en las últimas décadas. La deliberación, en cambio, abre la posibilidad de construir acuerdos que, aunque no unan a todos en la misma postura, permiten que todos se reconozcan en la decisión final. La democracia como conversación exige paciencia y humildad: paciencia para aceptar que los acuerdos no se alcanzan de inmediato, y humildad para reconocer que nuestras razones no son las únicas ni necesariamente las mejores.
Por eso, necesitamos recuperar la confianza en lo colectivo. La política debe ser espacio de encuentro, la economía pensarse como herramienta de bienestar compartido, y nosotros, como ciudadanos, buscar construir puentes en lugar de muros. La democracia no es un campo de batalla donde unos vencen y otros pierden, sino una mesa donde todos tienen derecho a sentarse y a ser escuchados.
|
Dr. Claudio Parés Bengoechea, Facultad Ciencias Económicas y, Administrativas, Universidad de Concepción. Columna opinión de El Sur, viernes 21 de noviembre 2025 |
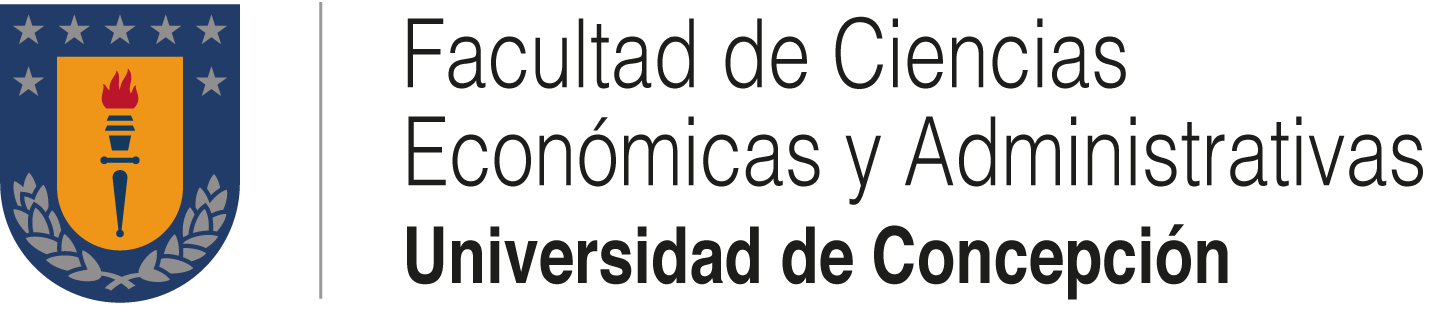
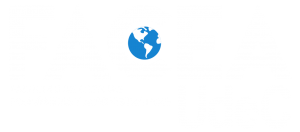

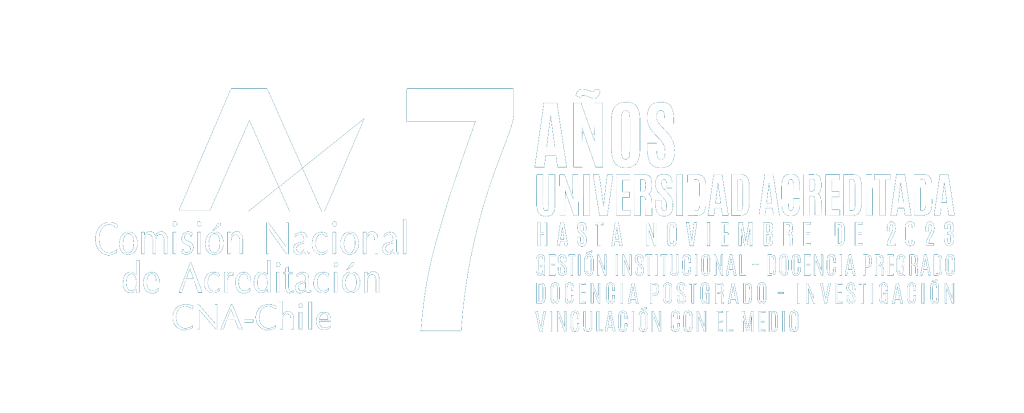
Comentarios recientes